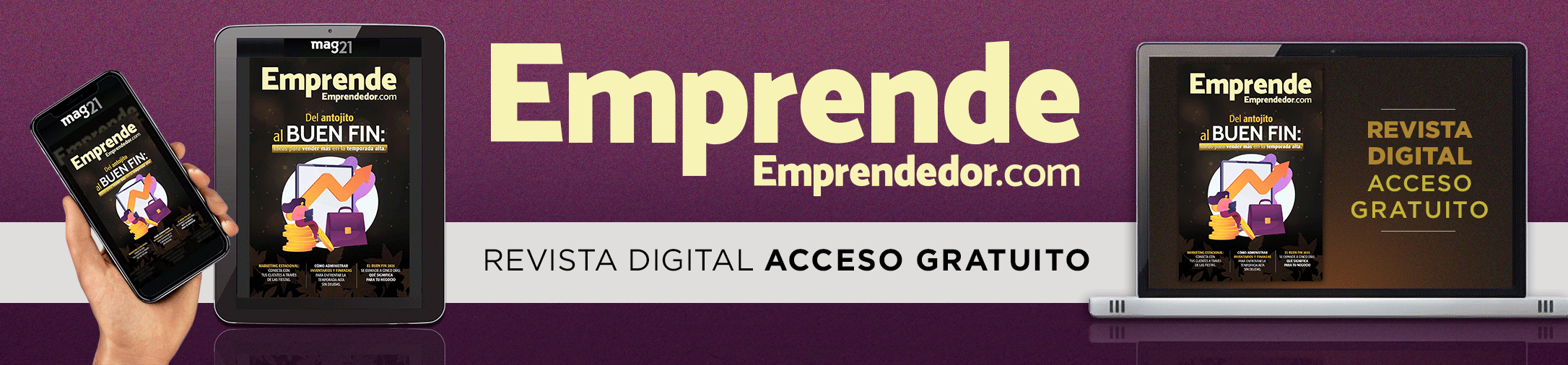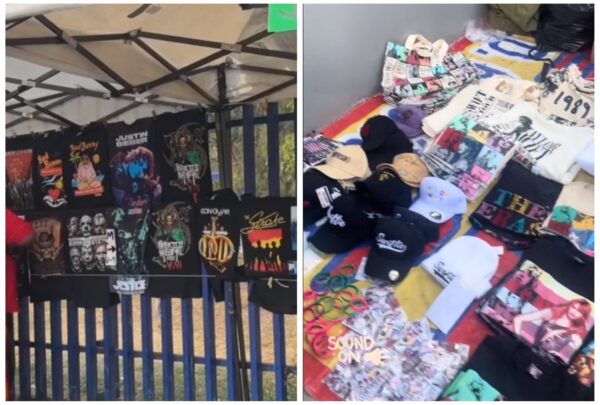


En el fragor del México insurgente, surgió una figura elegante como una brisa templada que, sin duda, se tornó ardiente: Agustín de Iturbide, el llamado Dragón de Hierro. Militar realista que abrazó la independencia, tejió el Imperio mexicano en un destello de coronas y banderas. Esta es su historia, contada en tono de cuento, con la sobriedad del dato y el encanto del mito.
Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid (hoy Morelia) en el seno de una familia criolla acomodada. Desde alumno del seminario que abandonó, se alistó en 1800 en el ejército realista. Su destreza en combate le valió el apodo de Dragón de Hierro, y ascendió rápido, sofocando rebeliones hasta convertirse en figura respetada, aunque controvertida.
La guerra independentista lo encontró del lado realista, combatiendo insurgentes. Sin embargo, en 1820, vislumbrando el fin del imperio colonial, cambió de bandera. Lanzó el Plan de Iguala, invocando unidad, religión e independencia. Al combinar fuerzas con Vicente Guerrero, selló la consumación: la entrada triunfal del Ejército Trigarante a Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.
Meses más tarde, fue nombrado presidente de la Regencia, y el 19 de mayo de 1822, fue proclamado Emperador Agustín I. Su imperio duró apenas hasta marzo de 1823. El conflicto con el Congreso y la resistencia republicana —con líderes como Santa Anna y Guerrero— lo impulsaron a abdicar.
Después de abdicar se exilió en Europa, pero regresó a México en 1824. Fue detenido, juzgado y fusilado el 19 de julio, en Padilla, Tamaulipas.
Su última palabra fue un llamado apasionado: “¡Mexicanos!… muero con honor…”
En 1838, sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana, y recobró un sitial solemne.
Su sable que lució en el desfile Trigarante está expuesto en el Congreso, junto a los nombres de insurgentes que antes combatió.
Curiosamente, una estrofa del himno nacional que lo mencionaba fue eliminada en 1943.
Agustín de Iturbide fue el artista de un imperio fugaz, un puente entre la corona y la patria sin monarquía. Su historia nos enseña que la independencia puede brotar del poder, pero su legitimidad descansa en el consenso. Hoy, recordar su nombre nos invita a reflexionar sobre la compleja raíz de nuestra libertad, donde conviven las coronas y las repúblicas.